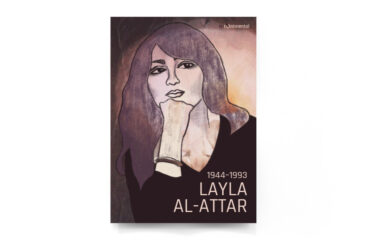José Saramago (1922-2010) fue uno de los grandes escritores portugueses del siglo XX. Oriundo de una familia humilde, trabajó como cerrajero mecánico y luego como funcionario público. Desde temprano se involucró en la lucha contra la dictadura fascista en Portugal, y en 1969 se sumó al Partido Comunista Portugués. Militó el resto de su vida en el sector intelectual de Lisboa. Después de la Revolución de los Claveles (1974) asumió responsabilidades políticas y periodísticas, pero fue en este periodo que despegó su producción literaria. A partir de 1980 publicó más de una docena de novelas, entre ellas el Memorial del convento y El Evangelio según Jesucristo. Recibió el Premio Nobel de la Literatura en 1998. En este ensayo, publicado en el periódico Avante en 1997, Saramago hace una reflexión crítica sobre el papel de la literatura en la sociedad.
ABRE COMILLAS

Aunque el determinismo de la conclusión pueda humillar ciertas vanidades literarias (más inclinadas de lo que recomendaría la modestia a magnificar su papel en la república de las letras y en la sociedad en general), creo que no tendremos más remedio que reconocer que la literatura no ha transformado ni transforma socialmente el mundo y que es el mundo el que transforma y sigue transformando la literatura.
Puesta así la cuestión, se objetará que yo, luego de habernos cerrado los caminos, vengo ahora a trancar las puertas y que, encerrado en este círculo, vicioso y perverso, nada más quedará al escritor, en esa condición, que trabajar sin esperanza de llegar realmente a influir en su época, limitado a producir los libros que la necesidad de diversión de la sociedad, sin parecerlo, le va encomendando, y con los cuáles se satisfarán ella y él, o, en el caso de haber sido contemplado con una porción suficiente de genio durante su distribución por el cosmos, escribir obras que su tiempo comprenderá mal o a las cuales será hostil, dejando para el futuro la responsabilidad de un juicio definitivo que, eventualmente seguro y justo en ese caso específico, incurrirá, infaliblemente, en errores de apreciación cuando, ya hecho presente, sea llamado a pronunciarse sobre obras contemporáneas. En verdad, el escritor, cuando escribe, no está apenas solo, está también rodeado de oscuridad, y creo que no estaré abusando de mi limitada facultad para imaginar si digo que la misma luz de la obra – poca o mucha, todas la tienen – lo ciega. De esa particular ceguera no lo podrán curar ninguna crítica, ningún juicio, ninguna opinión, por más fundamentados y útiles que sean, una vez que son emitidos, todos ellos, desde otro lugar.
¿Dónde quedamos, entonces? Si las sociedades no se dejan transformar por la literatura, aunque esta, en una u otras ocasiones, puede haber tenido en las sociedades alguna influencia superficial; si, al contrario, es la literatura la que se encuentra permanentemente asediada por sociedades que no le piden más que las fáciles variantes de una misma anestesia de espíritu que se llaman frivolidad y brutalidad – cómo podremos nosotros, sin olvidar las lecciones del pasado y las insuficiencias de una reflexión dicotómica que se limitaría a hacernos viajar entre la posibilidad de una literatura que parece no ser capaz de hacer más que recoger los destrozos y enterrar a las víctimas de las batallas sociales – ¿cómo podremos nosotros, insisto, aunque provocando las burlas de las futilidades mundanas y el escarnio de los señores del mundo, reestablecer el debate sobre literatura y compromiso sin que parezca que estamos hablando de restos fósiles?
Espero que en el futuro cercano no vengan a faltar respuestas a esta cuestión y que todas juntas puedan hacernos salir de la resignada y dolorosa parálisis de pensamiento y acción en la que nos encontramos. Por mi parte, me limitaré a proponer, sin más consideraciones, que regresemos rápidamente al Autor, a la concreta figura del hombre o la mujer que está por detrás de los libros, no para que ella o él nos digan cómo fue que escribieron sus grandes o pequeñas obras (lo más seguro es que ellos mismos no lo sepan), no para que nos eduquen e instruyan con sus lecciones (que muchas veces son los primeros en no seguir), pero, simplemente, para que nos digan quiénes son, en la sociedad que somos, ellos y nosotros, para que se muestren como ciudadanos de este presente, aunque, como escritores, crean que trabajan para el futuro.
El problema no es que, supuestamente, se hayan extinguido las razones y las causas de orden social, ideológico o político que, con resultados estéticos que no siempre sirvieron a sus intenciones, llevaron a lo que se llamó, en el sentido moderno de la expresión, literatura comprometida; el problema está, más crudamente, en el hecho de que el escritor, por lo general, dejó de comprometerse como ciudadano, y que muchas teorizaciones en las que se fue dejando involucrar terminaron por constituirse como escapatorias intelectuales, formas de disfrazar, ante sus mismos ojos, la mala conciencia y el malestar de un grupo de personas – los escritores – que, luego de haberse considerado a sí mismas como faro y guía del mundo, suman ahora, a la oscuridad intrínseca del acto creador, las tinieblas de la renuncia y de la abdicación cívicas.
Después de dejar este mundo, el escritor será juzgado por lo que hizo. Mientras esté vivo, reclamemos el derecho de juzgarlo también por lo que es.


ABRE COMILLAS es una columna que recoge citas, transcripciones y fragmentos textuales en donde importantes actores reflexionan en torno a una producción cultural alternativa.